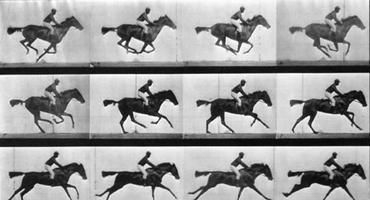Había oído más de una vez que con el tiempo los dueños se parecen a sus perros, pero hasta ese momento no le dio importancia. Había leído Ojos de perro azul y Axolotl , pero nunca se había puesto en el lugar del otro. Nada más tremendo, pensaba, que encerrar el alma y la razón en el cuerpo de un animal. Un pez desde su pecera, un perro desde sus ojos y uno ahí dentro, sin poder hablar, sin poder decir que es él, que está ahí, en el interior del retriever que acaricia su mujer, en el pez mandarín que alimenta su hijo. Peor aún, en el pavo que ceba su hermano para matarlo un día antes de la Nochebuena.
Todo pasó en una tarde, en la línea de autobús que lleva desde las afueras del estadio a la parada más cercana a su casa, en el barrio más barrio de la ciudad. Él pensaba en que el partido fue malo, y en que la estrella recién incorporada defraudó a los hinchas. Luego reparó en que la muchacha que se sentaba a su lado era la misma que aparecía en los mupis de las marquesinas del centro de la capital, y comenzó a pensar en que por qué una modelo viajaba en bus, y en esa línea tan convencional, tan poco interesante. Sopesaba también que no fuese ella, que el parecido era inmenso pero que determinadas percepciones son subjetivas y que quizás otros, el resto de los viajeros por ejemplo, no viesen esa similitud. Pensó en pronunciar su nombre, pero no lo sabía y decidió que era una estupidez entablar conversación con el hombre que tenía más cerca para comentar el asunto y tratar de averiguar cómo se llama la modelo de los mupis de las marquesinas. Cerca de la penúltima parada antes de la que le iba a dejar junto a su casa, el hombre que tenía más cerca le murmuró con un aliento de mil demonios algo muy parecido a que le diese la cartera. Se escuchó a sí mismo negarse y notó cómo se le rasgaba la americana a la altura de la sisa, se llevó la mano al sobaco y de vuelta vio la sangre entre los dedos.
Cuando quiso darse cuenta, el navajero le había quitado la billetera, había tirado los carnets al suelo y había informado a la chica del mupi que no era quien ellos buscaban. Cómplices, pensó. Las puertas del autobús se abrieron y el hombre al que había tenido más cerca saltó a la carrera en dirección contraria a la del trayecto. Él intentó gritar, de hecho iba a hacerlo, pero la mujer que parecía ser la modelo de los mupis de las marquesinas le susurró en el oído del lado de su boca que no dijese nada, que no diera la alarma y que todo iba a salir bien.
Él preguntó qué pasa y luego blasfemó. ¿Por qué no ha huido? La muchacha sacó de su bolso un manojo de gasas y lo colocó en el lugar donde se suponía que se abría la herida. Le dijo que apretase muy fuerte y que no llamase la atención. Hombre equivocado, mala fortuna, pensó el aficionado que volvía a su casa tras ver el partido. A punto de volver a arrancar el autobús, subió de un salto un guardia urbano, saludó al conductor por su nombre y se quedó tras él, para seguir conversando pese al cartel que lo prohíbe. La modelo de los mupis empuñó un artilugio que se suponía trataba de ser un revólver y lo apretó contra el costado del herido. Él creyó que le apuntaban con una pastilla de jabón, que aquel no era su barrio y que muy probablemente estaba soñando poco antes de despertarse, desayunar y de viajar hasta el centro para hacer tiempo hasta la hora del partido, que iba a resultar muy malo y que la estrella recién incorporada… Ahí cayó en la cuenta de que se estaba muriendo. En la parada que tenía que dejarle junto a casa, el hombre se sintió inútil y ni siquiera hizo amago de pedir auxilio cuando la muchacha del revólver que había salido de un mupi saltó hasta la acera y se perdió por la calle donde vivía el futuro cadáver. La sangre alertó a los pasajeros y el mensaje fue de boca en boca hasta llegar a la oreja del guardia urbano que ordenó frenar en seco y que nadie se acerque al herido. Con precaución levantó la cabeza del hombre empapado en su sangre y comenzó a interrogarle pese a que estaba inconsciente. Alguien que aún a los móviles les llama celulares pidió una ambulancia, y una señora con sentido común gritó que llamen a la policía a pesar de estar junto al guardia urbano, que dejó bien claro que la autoridad soy yo.
En el trasiego de pasajeros evacuados, llegó la ambulancia y los camilleros apartaron casi de cuajo al guardia urbano de las fauces del herido e hicieron su trabajo. En el trayecto, entre sirena y sirena, supuso que ya no había nadie en el mupi de las marquesinas del centro. En la cama de la UCI, bajo ese blanco celestial que inunda los hospitales de la televisión, el herido de muerte vio acercarse a la enfermera. Fabuló que se llamaba Cora y que dentro de un rato se sentaría a su lado para leerle un libro, que le intuiría por entre el escote cuando se agachase a arroparlo y que tal vez un beso. Más tarde, en la vigilia de los agonizantes, se incorporó y se vio a sí mismo tumbado en la cama, abrochado a los goteros y los respiraderos de los muertos. Entendió que estaba dentro de la enfermera Cora, y que jamás volvería a habitar su cuerpo. Tan moribundo