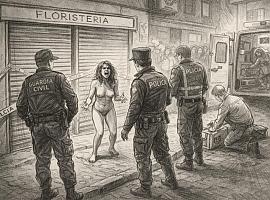El Principado encabeza la tabla nacional de uso de antidepresivos y mantiene la tasa de suicidios más alta de España. En un territorio envejecido, golpeado por la reconversión industrial y muy disperso, la tristeza se mezcla con la soledad, la precariedad y una cultura de “aguantar” en silencio.
Los datos que duelen: más pastillas y más muertes
Asturias es, un año más, la comunidad autónoma donde más personas toman antidepresivos. Según la Encuesta de Salud de España de 2023, un 11% de la población asturiana había consumido este tipo de medicación en las dos últimas semanas, frente al 6,3% de la media nacional. Solo Galicia (10%), Canarias (9%) y La Rioja (8%) se acercan a esas cifras.
Entre los hombres asturianos, el consumo alcanza el 7%, el más alto del país. En el caso de las mujeres, llega al 14%, solo por detrás de las gallegas (15%).
A este dato se suma otro que hiela la sangre: Asturias encabeza también la tasa de suicidios por habitante en España. Con cerca de 114 muertes anuales, la comunidad registra alrededor de 20 suicidios por cada 100.000 hombres y 7 por cada 100.000 mujeres, muy por encima de la media estatal.
El Teléfono de la Esperanza de Asturias recibió el pasado año 7.976 llamadas de ayuda, de las que unas 265 abordaban situaciones “claramente suicidas”. En lo que va de 2025, ya ha superado las 3.400 llamadas, con más de un centenar relacionadas con pensamientos o intentos de suicidio.
La pregunta es inevitable: ¿por qué en Asturias hay más depresión, más antidepresivos y más suicidios que en cualquier otro lugar de España?
No es una “maldición del norte”: es un cóctel de factores
Los especialistas insisten en que la depresión y el suicidio son fenómenos multicausales. No hay un único motivo, sino una combinación de circunstancias personales, sociales, económicas y culturales que, en Asturias, se dan con especial intensidad.
La psicóloga Susana Al-Halabí, profesora de la Universidad de Oviedo y especialista en conducta suicida, explica que la privación económica en determinadas zonas, el consumo de alcohol y otras drogas, los conflictos familiares y la soledad son factores de riesgo muy presentes en el Principado. A esto se suma la dificultad para acceder a recursos de salud mental, sobre todo en las zonas rurales más dispersas.
“En determinadas áreas de Asturias”, advierte Al-Halabí, “el suicidio ha llegado a verse culturalmente como una manera de poner fin al sufrimiento. Y eso es extremadamente peligroso”.
Una región muy envejecida: la soledad como epidemia silenciosa
Asturias es la comunidad más envejecida de España: casi tres de cada diez habitantes tienen más de 65 años. El índice de envejecimiento, con 257 mayores por cada 100 menores de 16, es el más alto del país.
Este envejecimiento se traduce en soledad, enfermedades crónicas, pérdidas afectivas y, en muchos casos, una falta de propósito vital. En las aldeas del occidente o del suroccidente asturiano hay personas mayores que viven completamente solas, con visitas médicas esporádicas y un acceso muy limitado a servicios sociales o psicológicos.
La soledad no deseada se ha convertido, según los expertos, en una de las mayores epidemias del siglo XXI. Y en Asturias, esa epidemia tiene nombres, pueblos y rostros.
El legado de la reconversión: del carbón al vacío
La reconversión industrial y minera dejó una herida que todavía supura. Las cuencas mineras, antaño centros de trabajo y orgullo colectivo, quedaron desmanteladas y sin alternativas sólidas.
Asturias perdió su columna vertebral económica, y con ella una parte importante de su identidad. Muchos hombres que se habían definido por su oficio y su capacidad de resistencia se encontraron sin trabajo, sin rol social y sin horizonte.
Aunque la tasa de paro ha descendido en los últimos años, la inseguridad laboral, la falta de oportunidades y la precariedad siguen siendo realidades cotidianas. Y eso pasa factura.
Hay una frase que se escucha con frecuencia en los bares o en los talleres de las cuencas:
“Dimos todo por esta tierra y al final parece que ya no sirve de nada.”
Esa sensación de abandono colectivo es también un terreno fértil para el malestar emocional.
Alcohol, drogas y dolor emocional: la mezcla explosiva
El consumo de alcohol en Asturias ha sido históricamente alto, y los estudios confirman que el uso combinado de alcohol, psicofármacos y depresión aumenta de forma significativa el riesgo de suicidio.
A esto se añade una medicalización del sufrimiento. En lugar de terapias psicológicas o programas de acompañamiento, muchas veces se recetan antidepresivos y ansiolíticos como primera y única respuesta. Asturias lidera también el consumo de benzodiacepinas, un reflejo de cómo el sistema sanitario intenta apagar el malestar con fármacos, no con escucha.
En realidad, detrás de esas pastillas hay una legión de personas que lo que necesitan no es medicación, sino atención, compañía y sentido de pertenencia.
Dispersión geográfica y servicios insuficientes
La dispersión poblacional del Principado es otro factor clave. Muchos núcleos rurales están aislados, con malas conexiones de transporte y recursos sanitarios insuficientes.
Los psicólogos y psiquiatras del sistema público apenas dan abasto: las listas de espera pueden superar los tres meses. En algunos concejos, las visitas domiciliarias son un lujo.
El Plan de Salud Mental de Asturias 2023-2030 reconoce esta brecha y propone reforzar la atención comunitaria, crear más puntos de apoyo psicológico en áreas rurales y coordinar mejor los servicios sociales y sanitarios. Pero los resultados aún tardarán en llegar.
Mientras tanto, hay quien sigue pasando los días sin hablar con nadie, y cuando llega la noche, el silencio pesa más que el sueño.
Cultura de “aguantar” y tradición del silencio
En el fondo, Asturias arrastra un rasgo cultural profundamente arraigado: la idea de que pedir ayuda es una debilidad.
Durante generaciones se ha enseñado a “aguantar”, a “tirar pa’lante”, a “no dar la lata”. Especialmente entre los hombres, existe un modelo emocional en el que llorar, hablar o reconocer el dolor está prohibido.
Este patrón cultural, tan ligado al mundo del trabajo duro y al orgullo de las cuencas, se convierte hoy en un muro. Quien sufre calla. Quien calla, se encierra. Y quien se encierra, a veces, se apaga.
Romper ese silencio es quizá el mayor desafío. Porque no basta con psicólogos: hace falta una transformación social que normalice hablar de lo que duele, sin miedo ni vergüenza.
Más allá de las cifras: qué podemos cambiar
El liderazgo asturiano en consumo de antidepresivos y en suicidios no habla de debilidad, sino de un malestar colectivo que ha calado muy hondo.
Asturias necesita más psicólogos en los centros de salud, más atención en los pueblos, más acompañamiento a los mayores, y sobre todo, más conversación pública sobre salud mental.
El Pacto por la Salud Mental del Principado es un paso adelante, pero la batalla real se libra cada día en los hogares, en los bares, en los centros de trabajo y en las escuelas.
Hablar salva vidas. Escuchar salva vidas. Y acompañar salva vidas.
¿Qué nos pasa a los asturianos?
Nos pasa que vivimos en una tierra hermosa y dura, envejecida, con heridas abiertas y una forma de entender la vida que nos enseñó a resistir, pero no a pedir ayuda. Nos pasa que seguimos cuidando a todos menos a nosotros mismos.
Nos pasa que el silencio, a veces, duele más que el propio dolor.
Y nos pasará menos —seguro que menos— el día que empecemos a hablarlo sin miedo. Porque, detrás de cada pastilla y de cada estadística, hay un nombre, una historia y una oportunidad de llegar a tiempo.